Contra la Cultura del Espectáculo: O cómo aprendimos a amar la estupidez viral
Hubo una época, no tan lejana aunque parezca de otra galaxia, en la que lo fácil era despreciable. La humanidad se respetaba a sí misma lo suficiente como para premiar el esfuerzo, la excelencia, lo inalcanzable. Se admiraba a quienes se arrojaban a lo imposible: escalar el Everest, escribir una sinfonía, correr más rápido que el viento, pensar más allá de lo impuesto. Celebrábamos lo difícil porque sabíamos que allí se escondía lo valioso.
Pero en algún momento—quizá entre un capítulo de reality show y un reto viral en TikTok—la cultura hizo “click” y se arrojó, como lemming digital, al abismo de lo mediocre. Hoy, lo que antes era irrelevante ahora se celebra, y lo que era brillante, molesta.
La música ya no exige talento, sólo un buen productor con presets de reggaetón. El arte se reduce a repetir fórmulas con filtros vintage. La literatura, a frases de autoayuda con títulos tipo “Cree en ti aunque seas un imbécil”. No se busca calidad, sino cantidad: de likes, de vistas, de seguidores. Lo viral es el nuevo canon. El algoritmo es el nuevo crítico. Y la estupidez, el nuevo estándar de éxito.
Como diría Guy Debord, el oráculo situacionista de la posmodernidad: “Toda la vida se presenta como una acumulación de espectáculos.” Ya no vivimos experiencias, sólo las representamos. Ya no sentimos, sino que editamos el sentimiento para subirlo a redes. Vivimos en una constante simulación estética, donde todo es imagen, envoltorio, máscara.
Y el talento… el verdadero talento… ese se oculta como un animal herido.
Tiny Desk, aquel espacio íntimo y reverente, donde voces como Adele, Mac Miller, Anderson .Paak, Laura Mvula, Tom Misch o incluso leyendas como Yo-Yo Ma y Sting brillaban en formato orgánico, hoy abre la puerta a espectáculos de dudosa afinación. En algún punto, lo que era un santuario sonoro se volvió un desfile de marketing con beats. El escenario que antes acogía a músicos con sensibilidad, ahora se adapta al autotune como si fuera un requisito técnico obligatorio.
Y sin embargo, hay oasis. Pequeños, obstinados, casi clandestinos.
En un rincón de una librería indie, lejos del top de Amazon, encuentras a Annie Ernaux, Valeria Luiselli, Juan Villoro, Samanta Schweblin, Yuri Herrera, Héctor Abad Faciolince, Claudia Piñeiro, Marta Sanz… Voces que escriben desde la carne, el recuerdo, el contexto, la herida. Libros que no vienen con stickers de “¡mil copias vendidas en un día!” pero que te sacuden como un puño cerrado. Libros que no son fáciles de leer… pero tampoco fáciles de olvidar.
En las plataformas digitales aún sobreviven músicos como Lianne La Havas, Jacob Collier, Natalie Lafourcade, Rufus Wainwright, Nick Hakim, o incluso lo eterno de Caetano Veloso y Mercedes Sosa. No suenan en las fiestas, no se hacen virales por error, no tienen “challenge”. Pero cuando suenan, lo hacen de verdad. No buscan fama, buscan resonancia.
Y ahí está el problema.
Porque en la era del scroll, la excelencia es invisible. El talento requiere pausa, atención, escucha profunda. Pero el espectáculo moderno no tiene paciencia. El arte real es lento, y el algoritmo lo sabe. Por eso lo esconde. Lo relega al fondo del feed, lo empuja al subsuelo del trending. El algoritmo no quiere que pienses, quiere que reacciones. No quiere que sientas, quiere que consumas.
Mientras tanto, el mundo premia al que grita más fuerte, aunque no diga nada. Se aplaude a cantantes sin voz, influencers sin ideas, y escritores que apenas saben escribir su nombre… pero lo hacen con fuente cursiva y muchas comillas. Y luego publican libros con páginas en blanco para que “el lector reflexione”. Genial. Hemos convertido el vacío en mercancía.
Y aquí es donde Theodor Adorno se levanta de su tumba, golpea la mesa con una edición en cuero de “Dialéctica del Iluminismo” y grita: “¡La cultura ya no es cultura, es mercancía!” ¡Y qué mercancía! Envasada, etiquetada, lista para consumo exprés.
Foucault, por su parte, observa cómo la cultura normaliza lo absurdo. Ya no hay que encerrar cuerpos, basta con llenar mentes de ruido. Controla mejor una playlist de Spotify que una cámara de vigilancia.
Y Žižek, casi entre carcajadas nerviosas, te recuerda que hasta la rebeldía es parte del sistema: “La cultura convierte la transgresión en una forma de conformismo.” Si crees que eres diferente porque escuchas a Bad Bunny y usas uñas negras, lamento decirte que eres más parte del engranaje que quien lleva corbata y escucha a Bach.
¿Exagero? Tal vez. ¿Pero no es exagerado también que una canción hecha en cinco minutos, con letras de preescolar y coreografía de simio dopado, tenga más impacto global que cualquier novela de Toni Morrison o sinfonía de Arvo Pärt?
¿No es absurdo que un “coach” de vida con frases tipo “sé tu mejor versión” llene estadios mientras pensadores como Byung-Chul Han apenas ocupan una estantería?
Lo trágico es que nos hemos acostumbrado. Lo normalizamos. La cultura del espectáculo ha ganado. Y lo ha hecho sin violencia, sin censura, sin dictaduras. Sólo necesitó hacernos adictos a la pantalla, al ruido, a lo fácil.
Pero aún hay esperanza. Aún hay quienes leen a Borges, escuchan a Radiohead, lloran con Chavela Vargas, o se estremecen con un poema de Idea Vilariño. Son menos, sí. Pero resisten. Se agrupan como células en medio de la infección.
No están en el trending topic, pero están.
Así que si todavía te importa algo más que el siguiente meme, si todavía te hierve la sangre frente a la banalidad maquillada de arte, si aún crees que pensar es mejor que reaccionar, entonces tal vez no todo está perdido.
Pero por si acaso, guarda un libro bajo la almohada. O una canción que te salve. Por si un día despiertas en un mundo donde lo único que queda es un “hit” sin alma, un libro sin letras y una cultura sin cultura.
Escrito hecho por depresion.







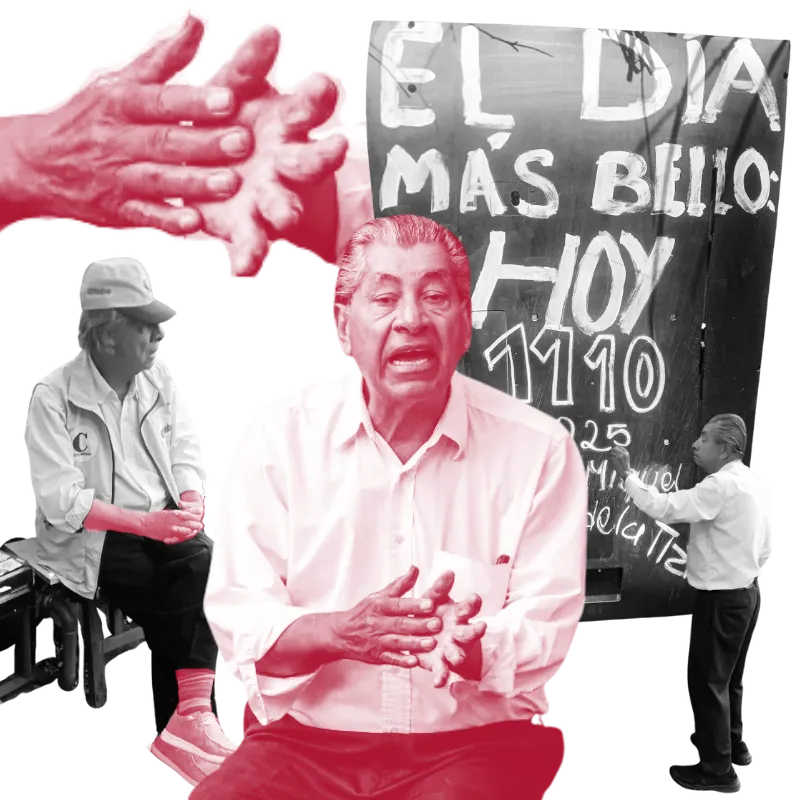




Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.